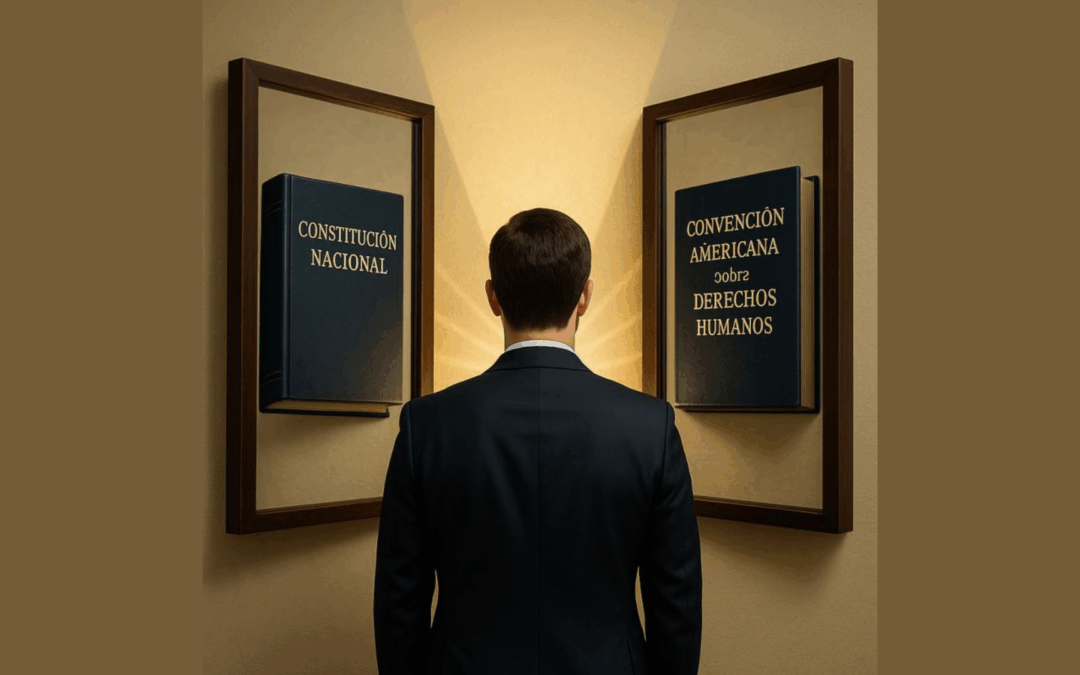Cuando un juez analiza una causa, no solo aplica la ley: también debe examinar si esa ley respeta la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos que integran nuestro ordenamiento jurídico desde la reforma de 1994. Ese doble examen es lo que conocemos como control de constitucionalidad y control de convencionalidad.
El primero garantiza que ninguna norma interna contradiga los principios y derechos establecidos en la Constitución.
El segundo exige que las decisiones judiciales y las leyes estén en armonía con los tratados internacionales de derechos humanos y con la interpretación que de ellos hace la Corte Interamericana de Derechos.
Un ejemplo concreto: imaginemos que una ley provincial limita el acceso a un recurso judicial para víctimas de violencia de género o vulneración del derecho a la salud, de la libertad o de la identidad. Aun cuando esa ley haya sido aprobada por un congreso local, un juez argentino podría —y debería— declararla inaplicable si advierte que vulnera los artículos de la Constitución sobre igualdad y protección, y también los Tratados Internacionales de los cuales nuestro Estado es Parte y que adquieren jerarquía constitucional.
En ese acto, ejerce simultáneamente el control de constitucionalidad y el de convencionalidad. En Argentina, es expreso e inicial. Es decir, no solo lo puede pedir el interesado en su primera presentación, sino que lo debe hacer de oficio el juez en cada instancia. Este deber no es un exceso de poder judicial, sino una expresión de responsabilidad democrática: garantizar que ningún acto estatal, por legítimo que parezca, pueda contrariar los derechos fundamentales.
Porque en definitiva, los tratados y la Constitución no son textos decorativos. Son el marco ético y jurídico que asegura que cada decisión del Estado —judicial, legislativa o administrativa— tenga como norte la dignidad de las personas.