En materia de niñez, la Convención sobre los Derechos del Niño establece lo mismo: los compromisos internacionales solo se vuelven reales cuando cada institución, familia y persona asume su parte en la tarea de garantizar derechos
Introducción – Del compromiso al cumplimiento
La ley no se aplica sola: la efectividad de los derechos exige corresponsabilidad y acción.
En materia de niñez, la Convención sobre los Derechos del Niño establece lo mismo: los compromisos internacionales solo se vuelven reales cuando cada institución, familia y persona asume su parte en la tarea de garantizar derechos.
A más de tres décadas de su aprobación, la Convención sigue siendo el tratado de derechos humanos más ratificado del mundo, pero también el más desafiado en su aplicación cotidiana. No alcanza con haberla incorporado a las constituciones o citarla en los fallos judiciales. La verdadera medida de su cumplimiento se encuentra en la vida concreta de cada niño y niña: en si acceden a la salud, en si son escuchados en los procesos que los involucran, en si pueden crecer protegidos y acompañados por adultos responsables.
La Observación General N.º 5 del Comité de los Derechos del Niño (2003) lo expresa con claridad: garantizar la efectividad de los derechos requiere más que normas. Supone políticas sostenidas, coordinación entre organismos, asignación de recursos y un profundo compromiso ético que atraviese todos los niveles del Estado y de la sociedad.

I. Primer punto central – La efectividad: no es automática
Garantizar los derechos del niño no es un acto simbólico: es una construcción institucional y política que demanda estructura, planificación y voluntad sostenida.
Los derechos de la infancia no pueden quedar sujetos al azar de las decisiones individuales ni a la buena voluntad de algunos sectores. Su efectividad depende de un entramado sólido que incluya leyes adecuadas, políticas públicas integrales, mecanismos de control y recursos reales.
La primera obligación de los Estados es traducir los principios de la Convención en legislación interna coherente. Pero ese es apenas el punto de partida. La norma, por sí sola, no transforma la realidad de los niños si no existen organismos coordinados, presupuestos asignados, estrategias de implementación sostenidas en el tiempo. Esa disposición no es “decorativa”. Es el punto de apoyo que vuelve operativo el sistema. Implica entrega, compromiso y transparencia de quienes ocupamos roles en la justicia, en la administración o en la comunidad. Porque sin convicción en la tarea, incluso las mejores leyes se vuelven letra estéril.
En este sentido, no basta con declarar derechos, hay que decidir ejercerlos, garantizarlos y priorizarlos frente a otras urgencias del Estado. Cada acción —desde el diseño de un programa social hasta la capacitación de los operadores judiciales o administrativos— debe concebirse como una pieza del sistema de protección integral.
El cumplimiento de los derechos del niño, entonces, no depende de un único actor. Requiere una arquitectura institucional que dialogue, se complemente y se evalúe constantemente. Sin esa estructura, la Convención corre el riesgo de convertirse en un ideal lejano, en lugar de un instrumento vivo de transformación.
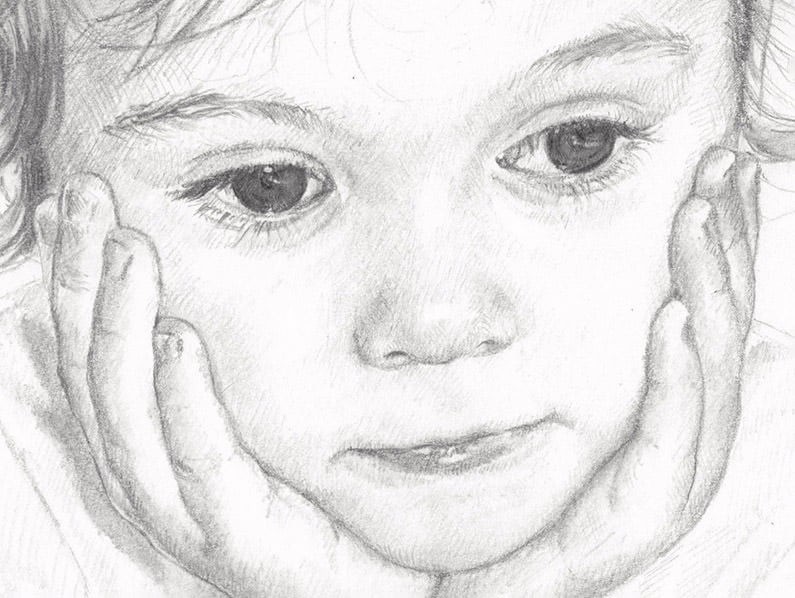
II. Segundo punto central – La corresponsabilidad como tejido social
La efectividad de los derechos del niño no puede depender únicamente del Estado. La protección integral requiere la participación activa de todos los actores sociales: familias, comunidades, organizaciones, medios de comunicación, escuelas y, por supuesto, los propios niños y niñas.
La corresponsabilidad, entonces, no es una palabra técnica: es una manera de entender el entramado social que sostiene la infancia. Cada decisión —desde una política pública hasta una conversación en el aula o una entrevista judicial— forma parte de ese tejido que fortalece o debilita la garantía de derechos.
En la práctica, esto significa asumir que cada ámbito tiene un rol insustituible. Las familias brindan contención y afecto, las escuelas educan para la convivencia y la participación, los medios construyen imaginarios, y la justicia interviene para restituir vínculos y proteger trayectorias de vida. Pero el resultado sólo será efectivo si existe comunicación, respeto y cooperación entre todos.
La clave, una vez más, está en la disposición humana de quienes habitamos esos espacios: la sensibilidad para escuchar, la apertura al trabajo interdisciplinario.
La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Solo desde esa trama viva —ética, técnica y afectiva— los derechos dejan de ser declaraciones para convertirse en experiencias.
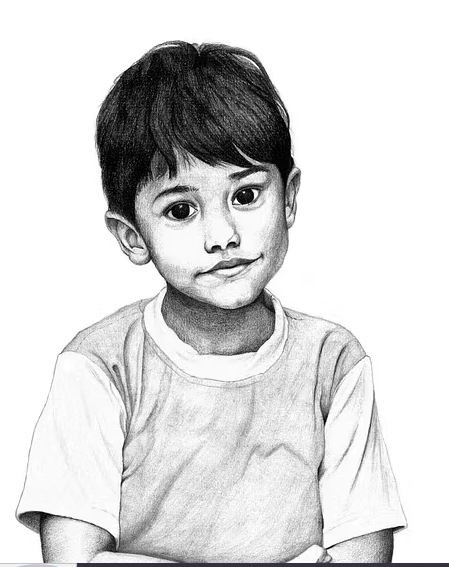
III. Cierre – Los derechos no se delegan, se ejercen
La efectividad de los derechos del niño es una medida de la madurez institucional y ética de una sociedad. No basta con reconocerlos en abstracto: deben ejercerse, defenderse y sostenerse día a día desde cada espacio en que se tomen decisiones que afecten a la infancia.
La Convención sobre los Derechos del Niño —como todo tratado de derechos humanos— se inscribe en leyes, pero solo cobra sentido cuando se encarna en manos que cuidan, miradas que comprenden y decisiones que transforman vidas.

