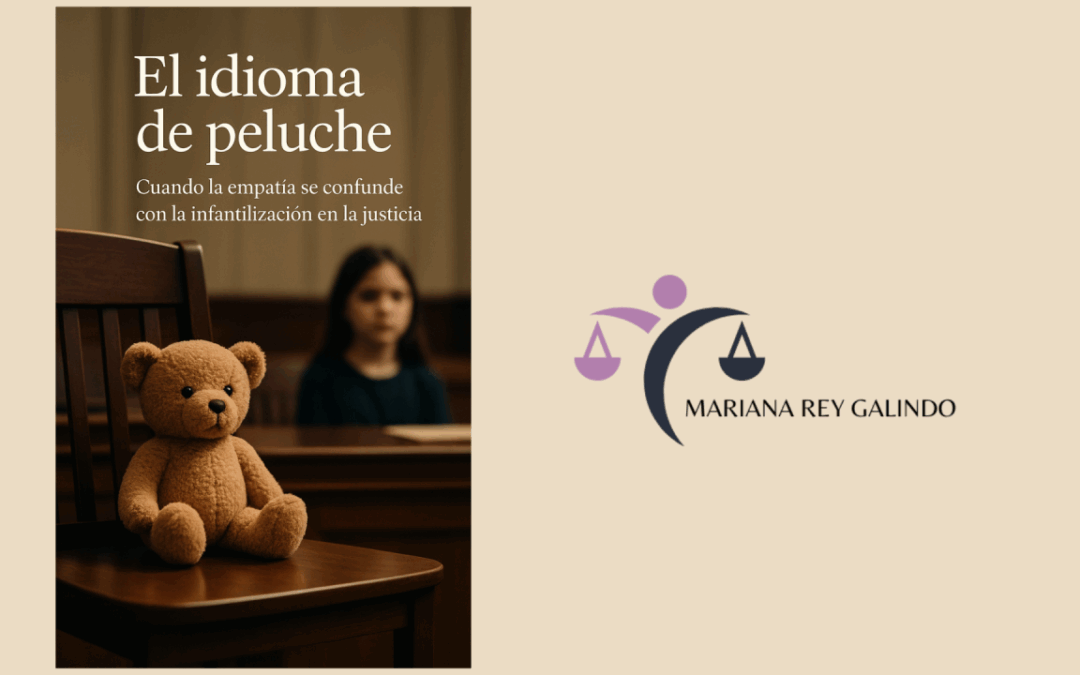La sala de audiencia estaba en un silencio incómodo. En el marco del Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), una de las profesionales se inclinó hacia Victoria, una niña de 9 años atrapada en un conflicto parental y con un tono de voz dulzón y exagerado, pronunció frases como «mi chiquita bonita y dulce» y «decime qué tan lindo es el papá«. Su intención, supuestamente, era generar confianza. La reacción de Victoria, sin embargo, fue muy diferente. Volvió su mirada hacia mí y preguntó en voz baja: «¿Qué le pasa que habla así?».
Ese momento fue un espejo que interpeló las prácticas profesionales, dejando al descubierto lo inadecuado e irrespetuoso de este tipo de lenguaje. Lo que se pretendía como una muestra de empatía se convirtió en una manifestación de infantilización, una barrera que impedía una comunicación auténtica y respetuosa.
Esto nos obliga a plantearnos una pregunta central en el ámbito de la justicia: ¿ese tipo de actitudes son realmente protectoras o pueden ser perjudicial?
El problema de la infantilización: ¿Por qué es perjudicial?
El «idioma de peluche»[1] se basa en la premisa errónea de que para comunicarse con un niño es necesario imitar su lenguaje, en lugar de reconocer su capacidad para comprender y expresarse. Esta práctica no solo es ineficaz, sino que también vulnera los derechos del niño por varias razones:
- Vulneración de la dignidad y los derechos: cuando un adulto utiliza un lenguaje infantilizado, se le despoja de su autonomía y se le trata como un ser incapaz de comprender, lo cual puede socavar su dignidad y su derecho a ser tomado en serio.
- Impacto psicológico negativo: un niño que es tratado con condescendencia puede sentirse subestimado o que no se le toma en serio. Esto puede generar desconfianza, miedo y resistencia, impidiendo que su palabra o sus silencios puedan instalarse con veracidad y sensatez, o incluso que se cierre por completo.[2]
- Obstáculo para la claridad: aunque la intención sea simplificar, el resultado es una comunicación ambigua que no prepara al niño para entender la seriedad del proceso judicial en el que está inmerso. Esto crea una brecha entre la realidad de la situación y la forma en que se le presenta.
Diferencia entre Empatía y Paternalismo
Para comprender la raíz del problema ético en el caso de la profesional y Victoria, es importante diferenciar entre empatía y paternalismo, dos conceptos que a menudo se confunden, pero que tienen implicaciones muy distintas en el trato con los niños.
- La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, de comprender sus sentimientos y perspectiva sin juzgarla. Es una escucha activa que reconoce al otro como un individuo con su propia experiencia, emociones y capacidad de razonar. Una comunicación empática se basa en un trato horizontal que valida los sentimientos del otro. En este contexto, corresponde esforzarse por entender la realidad del otro (Victoria), utilizando un lenguaje claro y apropiado para su edad, pero siempre respetando su dignidad y su rol como interlocutora válida.
- El paternalismo, en cambio, es una actitud donde una persona en una posición de poder o autoridad actúa creyendo saber qué es lo mejor para el otro, asumiendo que este es incapaz de tomar decisiones por sí mismo. Aunque las intenciones puedan ser buenas, el paternalismo niega la autonomía y la capacidad de juicio del individuo. En lugar de establecer un diálogo, impone un trato vertical, que puede ser humillante. La abogada, al usar el «idioma de peluche», no estaba siendo empática, sino paternalista. Estaba asumiendo que Victoria era incapaz de entender un lenguaje serio y que debía ser «protegida» a través de una comunicación simplista y condescendiente.
La distinción es fundamental: la empatía capacita y fortalece a la persona al reconocer su valía y su voz. El paternalismo, por el contrario, la debilita y la subestima
La alternativa: Una comunicación respetuosa y efectiva
La verdadera empatía no reside en el tono, sino en la capacidad de reconocer y respetar la dignidad del niño como un participante activo y fundamental en un proceso legal. Para lograrlo, los profesionales deben adoptar un enfoque de comunicación basado en el respeto y la claridad.
- Lenguaje claro y adaptado: el objetivo debe ser la claridad, no la infantilización. Utilice un lenguaje sencillo y directo, adaptado a la edad y capacidad de entendimiento del niño, pero sin caer en la simplificación excesiva o en el uso de diminutivos.
- Escucha activa y validación: mostremos un genuino interés en lo que el niño tiene que decir. La confianza se construye a través de la escucha atenta, validando sus emociones y demostrando que su testimonio es valioso.
- Transparencia y respeto: seamos transparente sobre la situación en la medida que la ley lo permita y trate al niño con el mismo respeto que a cualquier otro participante en el proceso. La confianza se gana con honestidad, no con un falso tono de afecto.

Conclusión
La pregunta de Victoria, «¿Qué le pasa que habla así?», es una interpelación concreta, mostrando que los niños no solo entienden lo que se les dice, sino que también perciben la intención y el respeto con el que se les trata.
La responsabilidad ética de los profesionales que trabajamos con la niñez es garantizar que sus voces no sean silenciadas por un «idioma de peluche».
La verdadera protección y defensa de los derechos de un niño en la justicia no se encuentra en la condescendencia, sino en una comunicación respetuosa que lo reconozca como el ser digno y pensante que es.
[1] Una nota sobre el «idioma de peluche»
El término «idioma de peluche» utilizado en este artículo es una metáfora para describir una forma de comunicación condescendiente. No se trata de una categoría formal en el ámbito de la psicología o la lingüística, sino de una herramienta para enunciar de manera coloquial un fenómeno que sí es ampliamente estudiado: el «habla infantilizadora». La intención es hacer el concepto más accesible y resaltar la diferencia entre la empatía genuina y la infantilización superficial.
[2] «El concepto de ‘autonomía moral’ de Jean Piaget, desarrollado en su obra El juicio moral en el niño (1932), establece que los niños deben transitar de una moral heterónoma (basada en la obediencia al adulto) a una autónoma (basada en el respeto mutuo y la cooperación). El trato condescendiente, al mantener al niño en una posición de subordinación, puede obstaculizar este desarrollo, afectando su capacidad para formarse un juicio propio.
La infantilización ha sido identificada en el ámbito de la gerontología como una forma de maltrato emocional, denominada ‘elder speak’, que afecta la autoestima y la dignidad de las personas mayores. (Ver: Ryan, Hummert, & Boich, 1995). De forma análoga, el uso de este tipo de lenguaje con niños en contextos formales puede ser percibido como humillante o descalificador, generando desconfianza e impidiendo una comunicación auténtica.