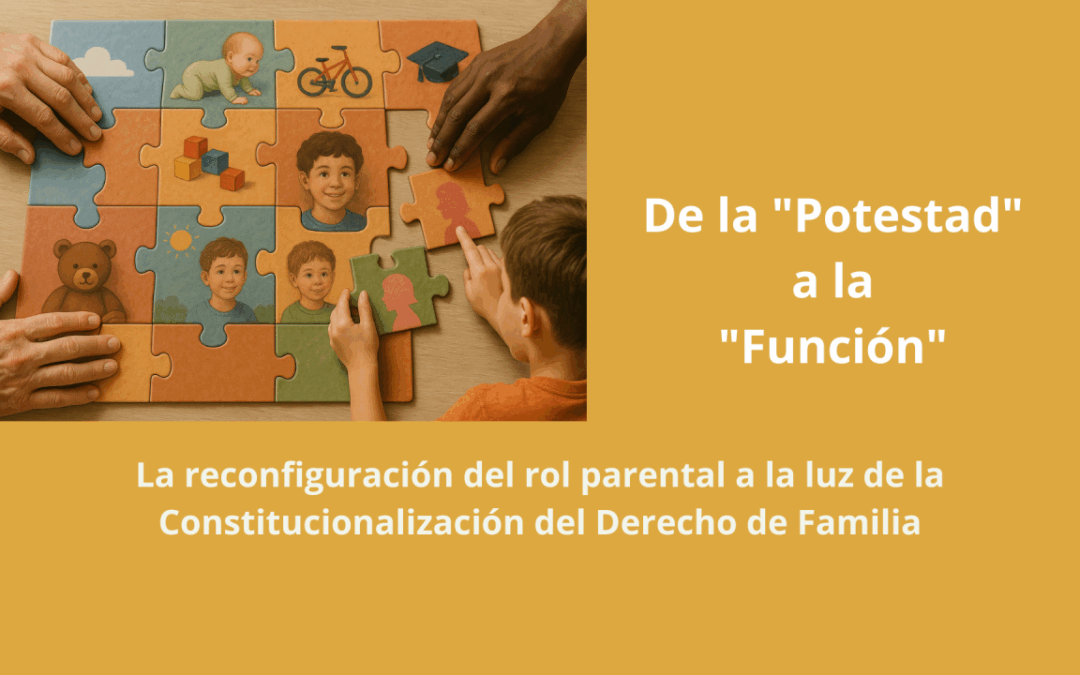La evolución social y jurídica a nivel mundial ha catalizado una profunda transformación en el Derecho de Familia o justicia familiar. Impulsado por la creciente incorporación de instrumentos internacionales de derechos humanos en las constituciones nacionales, el centro de protección jurídica se ha desplazado de la institución familiar hacia la persona como integrante de las relaciones jurídicas familiares.
Este cambio humanista redefine la esencia del vínculo parental, trascendiendo fronteras geográficas y sistemas jurídicos.
El presente trabajo se propone analizar y problematizar la naturaleza jurídica de la patria potestad y las tensiones y compatibilidades con la concepción del niño como sujeto de derecho y su posibilidad de autodeterminación.
De la «Patria Potestad» a la «Responsabilidad Parental»: una evolución conceptual
La concepción histórica de la «Patria Potestad»
Tradicionalmente, el rol parental se ha articulado en torno a la noción de «potestad» o «poder» (el «pater potestas» del derecho romano). Esta visión implicaba una relación verticalista, de dependencia y subordinación del menor de edad frente a la autoridad parental. El instituto de la denominada «patria potestad» ha sido naturalizado como un derecho inalienable de los padres a manejar la vida de sus hijos hasta su mayoría de edad. Históricamente, este instituto en el Derecho romano primitivo se caracterizaba por ser un poder ejercido sobre todas las personas que constituían el núcleo familiar, llegando el padre a tener poder sobre la vida y la muerte de estos[1].
La emergencia del concepto de «Responsabilidad Parental»
El derecho contemporáneo, influenciado por los tratados de derechos humanos, ha abandonado la noción verticalista para regular la «Responsabilidad Parental». Este concepto se refiere al ejercicio de una función de protección, desarrollo y formación integral de los hijos menores de edad, siempre en su beneficio y asumida por ambos progenitores, incluso en situaciones de no convivencia. La idea de «compartir» es una idea cardinal en este régimen. Los padres o madres dejan de tener poderes ilimitados respecto de los hijos, puesto que ahora su responsabilidad se encuentra dirigida a una finalidad concreta: guiar el proceso por el cual el niño/a o joven llegue a ser una persona completamente autónoma.
La conveniencia del reemplazo de la voz «patria potestad» por la de «responsabilidad parental» resulta más acertada, ya que pone énfasis en la obligación de protección que existe desde los padres hacia los hijos
La Constitucionalización del Derecho y sus principios rectores
La integración de los derechos humanos en los textos constitucionales, un fenómeno global, ha impulsado la «constitucionalización del derecho civil» y, en particular, del Derecho de Familia. Este proceso es un principio axiológico fundamental en la reforma de los códigos civiles en diversas jurisdicciones.
El Niño como Sujeto de Derechos: un consenso internacional
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), con jerarquía constitucional en muchas jurisdicciones, ha gestado una mirada diferente sobre la situación jurídica del menor, reconociéndolo como un verdadero sujeto de derecho. Este cambio preconiza la enunciación de su capacidad desde una dinámica participativa acorde a su capacidad natural y una más efectiva protección de sus derechos. El principio del interés superior del niño se erige como premisa fundamental para la interpretación y aplicación de las normas jurídicas que les conciernen. Ser sujeto de derecho implica, por tanto, que todas las personas tengan posibilidad de plena participación en todos los órdenes de la vida social, sin discriminaciones ni exclusiones, lo que conlleva necesariamente el restablecimiento de vínculos de igualdad y a la reconstrucción de una práctica colectiva.
Igualdad parental y obligaciones compartidas
La «democratización de las relaciones familiares» ha generado cambios trascendentales en el vínculo entre padres e hijos. En este nuevo paradigma, los Estados Partes se comprometen a garantizar el principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) asegura la igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos. Muchos ordenamientos jurídicos consagran el principio general de la responsabilidad parental compartida o conjunta.
Este enfoque busca priorizar la estabilidad emocional de los niños y estimular la participación de ambos progenitores en las decisiones cotidianas. Muchos ordenamientos jurídicos consagran el principio general de la responsabilidad parental compartida o conjunta.
Autonomía progresiva del niño
La autonomía progresiva del niño/a, conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo, es un principio rector en el derecho contemporáneo. A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos. El derecho del niño a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten y a que se tengan debidamente en cuenta sus opiniones, es fundamental. Esta facultad progresiva en el ejercicio de los derechos se da de acuerdo a la etapa vital en la que se encuentra.
La terminología en el rol parental: hacia un lenguaje centrado en la persona
La obsolescencia de términos como «tenencia» es indiscutible, dado que parecen referirse más a cosas que a personas. La tendencia es reemplazarlos por «cuidado personal», definiendo los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana de sus hijo/as. Este cambio de lenguaje es coherente con la visión de los niños como sujetos y nunca objetos de derechos de terceros.
En el derecho argentino, el «cuidado personal» puede ser alternado (el hijo pasa periodos de tiempo con cada progenitor) o indistinto (el hijo tiene una residencia principal en la casa de uno, pero ambos comparten decisiones y labores de cuidado).
Deberes y Derechos parentales: límites a la disciplina vertical
La noción tradicional de «poder de corrección» ha sido dejada de lado en favor del deber de los progenitores de «prestar orientación y dirección» a través de un «intercambio con el hijo de acuerdo con cada etapa de su desarrollo».
Otros deberes y derechos fundamentales de los progenitores incluyen cuidar y convivir con el hijo, alimentarlo y educarlo, respetar su derecho a ser oído y participar en su proceso educativo y derechos personalísimos, así como respetar y facilitar el mantenimiento de las relaciones personales con el resto de la familia ampliada y personas con vínculo afectivo.
La responsabilidad parental no habilita a disponer libremente de los derechos personalísimos del hijo, ya que estos derechos no son delegables ni sustituibles por la voluntad de los adultos.
Derechos personalísimos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) y el desafío del equilibrio parental
Los derechos a la intimidad, la imagen y la identidad digital son reconocidos globalmente como bienes jurídicos que forman parte del núcleo más sensible de la dignidad humana y son considerados «derechos sensibles» que requieren una tutela diferenciada y preferente.
En el entorno digital, estos derechos adquieren una dimensión particular, ya que la exposición sin control puede generar una huella digital permanente que condicione la vida futura del niño, afecte su reputación, ponga en riesgo su seguridad y limite su capacidad de ejercer progresivamente su autonomía sobre su identidad.
Los NNA tienen el derecho a decidir, de forma progresiva y con acompañamiento, sobre su identidad, intimidad, preservación y fomento de vínculos afectivos, el uso de su imagen y su intimidad en entornos públicos, incluyendo plataformas digitales, ejerciendo su autodeterminación informativa y construyendo libre y progresivamente su identidad personal.
La CDN consagra el derecho a la vida privada (art. 16) y el derecho a expresar su opinión y ser oído (art. 12), derechos que deben aplicarse plenamente respetados.
Conclusiones: hacia un ejercicio parental “responsable”, protector y colaborativo
La reconfiguración del rol parental, plasmada en la noción de «responsabilidad parental», es una función que ejercen los progenitores en beneficio de los hijos, no un derecho de los padres sobre los hijos. Hemos visto cómo la concepción del niño como sujeto de derecho nos obliga a revisar nuestras prácticas y a pensar a los niños como sujetos titulares de derechos fundamentales con posibilidad de ejercicio autónomo.
Los padres y madres deben contribuir a perfeccionar esa autonomía que se encuentra en pleno desarrollo, y a disminuir su injerencia en la medida que el campo de autodeterminación sea mayor. La articulación sistemática de las instituciones y técnicas de una justicia de «acompañamiento» o protección sigue siendo un desafío en muchos sistemas jurídicos. Este enfoque, que busca un equilibrio entre la responsabilidad parental y la protección de los derechos sensibles de los niños, especialmente en lo que hace a la intimidad, violencia, identidad, entre otros, el entorno digital, es esencial para asegurar el desarrollo integral y el bienestar de las nuevas generaciones.
[1] González, Mariana “Responsabilidad parental y el niño como sujeto de derechos” – Rubinzal Culzoni – Cita: 1070/2014.
Fuentes
- Berizonce, R. O. (2018). Regulación procesal de las tutelas diferenciadas de la Constitución. Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata, 15(48), 835-856.
- González, M. (2014). Responsabilidad parental y el niño como sujeto de derechos. Rubinzal Culzoni Editores – 1070/2014
- Herrera, M. (2014). Compartir: Una idea cardinal del régimen del ejercicio de la responsabilidad parental hoy (por interpretación) y mañana (por ley). Rubinzal – Culzoni Editores.
- Magistris, G. P. (2004). Responsabilidad parental y concepción del niño como sujeto de derecho: tensiones y compatibilidades. XIX Congreso Panamericano del Niño. Instituto Interamericano del Niño, México D.F