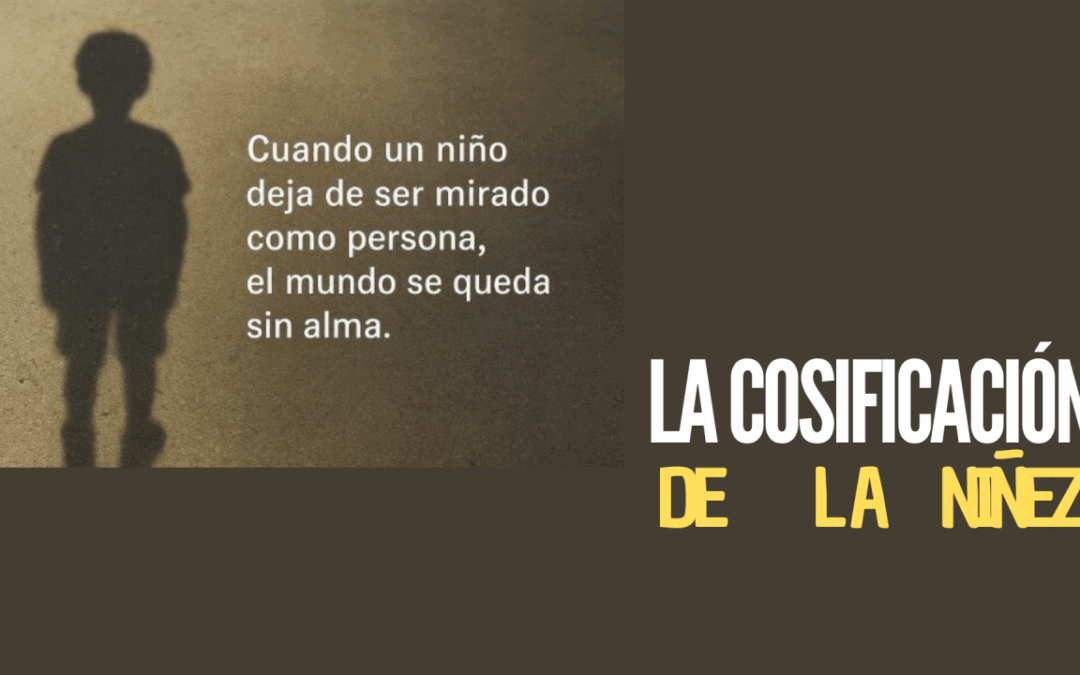Cosificar a un niño es negarle su humanidad.
Es tratarlo como medio, no como fin.
Y esa deshumanización no ocurre solo en los márgenes del derecho o en los casos extraordinarios: se filtra silenciosamente en nuestras prácticas cotidianas, en las palabras que elegimos, en los gestos que omitimos y en los sistemas que olvidan escuchar.
Introducción
La cosificación de la niñez es una forma contemporánea de violencia silenciosa.
Ocurre cuando los niños y niñas dejan de ser reconocidos como personas con historia, con cuerpo, con voz, con sentires y con dignidad, para ser convertidos en objetos de disputa, de deseo o de control.
Se manifiesta en múltiples escenarios: en las disputas familiares donde se los usa como herramienta de poder; en los conflictos internacionales y regionales que los convierten en víctimas colaterales; en las falencias de los sistemas educativos y sanitarios; en políticas públicas insuficientes o, peor aún, indiferentes. También en el tráfico y la explotación humana, en los abusos —reales o virtuales— y en ciertos procedimientos de reproducción asistida donde los contratos se imponen sobre los derechos.
Pero la cosificación también sucede en lo cotidiano: cuando un niño es expuesto en redes sociales sin su consentimiento, cuando su palabra se desestima por su edad o cuando las instituciones lo etiquetan antes de comprenderlo.
Hablar de cosificación no es hablar solo de abuso. Es hablar de toda práctica —individual o colectiva— que borra el valor de la infancia como sujeto de derechos y como rostro de humanidad.
La cosificación como negación de humanidad y de dignidad
Cosificar a un niño o a una niña es reducirlo a una función, a un rol o a una utilidad que sirve a los intereses del mundo adulto. Cuando eso ocurre, se borra el principio más esencial del derecho y de la ética: reconocer a toda persona —sin distinción de edad— como fin en sí misma, nunca como medio.
La cosificación adopta múltiples formas. A veces se expresa en la indiferencia, otras en la violencia simbólica, y también en la sobreprotección que inmoviliza.
Se evidencia cuando un niño es tratado como extensión del deseo, del poder o del fracaso de sus adultos; cuando se decide por él sin escucharlo; o cuando se lo utiliza para satisfacer anhelos, ocultar vacíos o cumplir expectativas ajenas.
Un fallo reciente del fuero de Niñez de Córdoba lo expresó con claridad al afirmar que “cosificar a un niño es negarle su humanidad”. La sentencia, dictada en un caso de gestación por sustitución en el que el recién nacido fue abandonado al nacer, advirtió sobre el riesgo de convertir el deseo adulto de ser padre o madre en un acto contractual donde la vida del niño se vuelve un objeto transable. En esa advertencia late una verdad profunda: ningún deseo adulto puede estar por encima de los derechos del niño a su identidad, a su familia y a ser reconocido como persona.
La cultura contemporánea también ofrece sus espejos más duros. El film Sonido de libertad, basado en hechos reales, volvió a poner en escena una de las formas más atroces de cosificación: la trata y la explotación sexual infantil. Casos como esos revelan hasta qué punto la infancia puede ser convertida en mercancía, y cómo el silencio, la indiferencia y la impunidad operan como cómplices del despojo.
Negar la humanidad de la infancia es una forma de desarraigo emocional y moral.
Significa arrancar de raíz la posibilidad de sentirse reconocido, mirado y comprendido.
Y sin ese reconocimiento —sin mirada, sin palabra, sin escucha— no hay niñez posible, solo supervivencia en un mundo que los usa, los muestra o los ignora.
La dignidad de la niñez no es un atributo que se otorga: es una condición que debe respetarse y protegerse.
Por eso, devolver humanidad a la infancia no es solo un deber jurídico, sino un acto profundo de reparación y de justicia.
El límite ético: cuando el deseo adulto traspasa los derechos del niño
El límite ético de toda relación con la infancia está en el respeto a su integridad, su libertad y su dignidad.
Cada vez que el deseo, la frustración o el poder del mundo adulto se imponen sobre esos derechos, se produce una forma de cosificación.
A veces, ese traspaso se hace visible en los abusos sexuales, emocionales o institucionales, donde el niño o la niña se convierten en objeto de satisfacción, manipulación o control. Pero también puede manifestarse en formas más sutiles: cuando el afán de proteger se transforma en dominación, cuando el deseo de educar se vuelve imposición o cuando el anhelo de formar o sostener una familia ignora los límites de esos otros sujetos: los niños.
En cada una de estas situaciones, el niño deja de ser sujeto y pasa a ser medio.
Su cuerpo, su historia y su voz se subordinan a la necesidad del adulto.
¿Cómo poner un freno? ¿Qué herramientas pueden hacerlo posible cuando los mandatos legales son ignorados?
El riesgo más grave surge cuando la cosificación se disfraza de olvido, de necesidad, de afecto, de cuidado o incluso de amor. En cualquiera de sus versiones, todo eso se convierte en apropiación.
¿Puede el mundo adulto cuidar sin poseer? ¿Tiene la capacidad de proteger sin invadir? ¿De enseñar sin someter?
En definitiva, el límite del deseo adulto es siempre el derecho del niño.
Allí donde ese límite se desdibuja, se pierde el sentido humano.
Y cuando eso ocurre, la moral y la ética dejan de existir.

Un grito que nace del alma
Escribo estas líneas desde un lugar de desvelo.
Desde la incomodidad que deja ver cómo, una y otra vez, el mundo adulto sigue ocupando el centro, y la niñez, los márgenes.
Desde la angustia de constatar que aún cuesta mirar a los niños y niñas como personas plenas, con cuerpo, historia, palabra y sueños propios.
Cada vez que un niño es reducido a objeto —de deseo, de control o de olvido— siento que algo se quiebra, no solo en el sistema, sino en la humanidad misma.
Porque cada acto que despoja de dignidad a la infancia nos vuelve un poco menos humanos a todos.
No escribo desde la teoría, sino desde el peso de lo que veo, de lo que escucho y, sobre todo, de lo que callamos.
Desde esa línea tenue entre la función y el sentimiento, entre el deber institucional y la responsabilidad humana.
Este no es un texto técnico ni un alegato. Es un grito. Un grito que nace de la urgencia, del cansancio y del amor.
De la necesidad de recordar —a los otros y a mí misma— que ningún derecho tiene sentido si no protege la vida más frágil, y ninguna justicia merece ese nombre si no es capaz de abrazar a la niñez con alma.
Humanizar la infancia es humanizarnos como especie.
Y esa tarea, más que un mandato jurídico, es una urgencia moral.