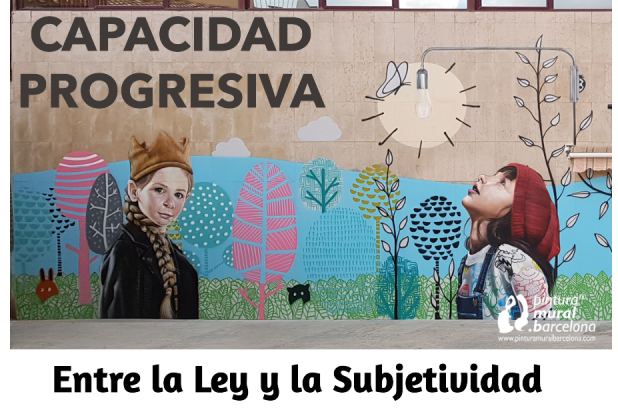El concepto de autonomía progresiva surge como una respuesta a la necesidad de reconocer a niños, niñas y adolescentes (NNA) como sujetos de derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en su artículo 5, establece que los Estados deben respetar el desarrollo evolutivo y la capacidad de los NNA para ejercer sus derechos conforme a su madurez[1].
Como tal, es uno de los principios que estructuran la CDN y supone el ejercicio progresivo por parte niños, niñas y adolescentes, de los derechos allí establecidos, por sí mismos y de acuerdo a su edad, grado de madurez y evolución de sus facultades, con la guía y orientación de los padres cuya injerencia será progresivamente menor conforme aumente su autonomía. Este principio se encuentra presente en la legislación argentina en la ley 26.061, en el Código civil y comercial, así como en las normativas provinciales, constituyendo instrumentos legislativos que prescriben que el niño tiene derecho a ser escuchado y participar activamente en los asuntos que le conciernen.
La reflexión sobre la articulación entre subjetividad y derecho adquiere relevancia en diferentes ámbitos de la actuación profesional de los operadores de las instituciones abocadas al trabajo con las infancias y las adolescencias, de modo tal que el entrecruzamiento de discursos y de prácticas convoca a indagar en los puntos de encuentro y desencuentro entre las dimensiones jurídica, subjetiva, social, cultural.

La capacidad progresiva en la legislación argentina
El artículo 26 del CCyC[2] reconoce que los adolescentes (entre 13 y 17 años) pueden ejercer ciertos derechos relacionados con el cuidado de su propio cuerpo y la toma de decisiones en salud. Sin embargo, no existe una pauta uniforme y, en temas de salud, el contexto y la naturaleza del procedimiento son factores determinantes. Este reconocimiento legislativo responde al crecimiento emocional, intelectual y social que va desarrollándose en los adolescentes, promoviendo un trato jurídico que respete su capacidad progresiva de decidir.
Los tribunales locales más de una vez han sentado sus decisiones en este principio rector, señalando que el actual régimen de capacidad progresiva de NNA, rompe con la barrera etaria, las personas menores de edad tienen capacidad procesal para algunos actos procesales y no otros, y capacidad para ser parte dependiendo de su madurez. Así, la regla es la capacidad procesal si las personas menores de edad poseen madurez suficiente para la toma de decisiones en el caso concreto, la cual se presume en el caso de los adolescentes conforme el art. 677, Código Civil y Comercial. En este nuevo diseño, cobra relevancia el concepto de «competencia», que depende de la madurez, el entendimiento, las condiciones de su desarrollo, el medio socioeconómico y cultural, el conflicto específico de que se trate, etc. Por eso la «competencia» se adquiere gradualmente y está ligada, especialmente, al discernimiento y aptitud intelectiva y volitiva de la persona, determinada en cada sistema legal[3].
La Jurisprudencia Internacional y la Corte IDH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a través de casos emblemáticos como el de Artavia Murillo vs. Costa Rica (2012)[4], María vs Argentina (2023)[5], Córdoba vs Paraguay (2023)[6], reafirma la importancia de la autonomía progresiva al señalar que los NNA son sujetos de derechos en evolución. También, la Opinión Consultiva N° 17 destaca cómo el derecho debe adaptarse para garantizar una participación efectiva de los NNA en decisiones que los afectan, conforme a su nivel de madurez. En este sentido, la jurisprudencia internacional refuerza la idea de que cada adolescente debe ser tratado como un individuo único, con capacidades que varían según su desarrollo personal.
Desafíos y tensiones: las facultades evolutivas en decisiones en salud
Uno de los mayores desafíos en la implementación del principio de autonomía progresiva se presenta en el ámbito de la bioética, particularmente en decisiones relacionadas con el cuerpo y la salud. Un ejemplo relevante es el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que autorizó a un adolescente a someterse a una intervención quirúrgica de modificación corporal sin necesidad de autorización judicial ni parental[7]. Este tribunal fundamentó su decisión en que:
a) El adolescente podía consentir autónoma y libremente las prácticas establecidas en la Ley de Identidad de Género Nº 26.743 y su Decreto reglamentario 903/2015, lo que le permitía acceder a terapias, tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas sin requerir aprobación externa, en concordancia con el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) y la Resolución 65/2015 de la Secretaría de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación.
b) Aunque el CCCN es una norma de carácter general, su artículo 26 deroga los artículos 5 y 11 de la Ley de Identidad de Género Nº 26.743, que exigen autorización judicial o parental para intervenciones quirúrgicas en adolescentes. En este contexto, el tribunal consideró que las decisiones relacionadas con el cuidado del propio cuerpo confieren al adolescente mayor de 16 años una capacidad equiparable a la de un adulto para estos casos específicos.

Propuesta para continuar el debate: Autonomía Progresiva y el diálogo entre lo jurídico y lo no-jurídico
El principio de capacidad progresiva nos invita a reflexionar no solo sobre la autonomía de los NNA para tomar decisiones, sino también sobre los límites y posibilidades que impone el marco jurídico. Esta tensión entre lo normativo y lo subjetivo plantea un desafío constante: ¿hasta qué punto las leyes pueden capturar la singularidad de cada caso sin perder la coherencia de una regulación general? El derecho busca uniformidad y aplicabilidad universal, pero los niños y adolescentes son sujetos en evolución, con matices y particularidades que muchas veces escapan a las definiciones legales rígidas.
El debate no solo nos lleva a cuestionar las herramientas jurídicas, sino a reconocer la dimensión subjetiva que cada niño o adolescente aporta en la construcción de su autonomía. Considerar la subjetividad en el ámbito jurídico nos invita a repensar nuestras prácticas y a buscar una justicia que no solo proteja, sino que también escuche y se adapte a las realidades cambiantes y únicas de cada niño, niña o adolescente.
- ¿Puede el derecho, con su estructura y formalidad, integrar esta subjetividad sin perder su esencia?
- ¿O son los profesionales quienes deben dar un paso más allá para encontrar ese equilibrio?
La autonomía progresiva, en definitiva, no es solo un principio jurídico; es una puerta abierta a la reflexión interdisciplinaria, en la que las voces de la psicología, el derecho y la ética -entre otras- se entrecruzan para construir respuestas que respeten tanto el desarrollo del niño como su individualidad.

#VocesConMariana #derechosdelniño #capacidadprogresiva
[1] CDN, Artículo 5: Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.
[2] Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN), Articulo 26.- Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.
No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada.
La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona.
Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.
Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico.
A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.
[3] D., B. y otro vs. D., A. H. s. Incidente de ejecución /// C 2ª CC Sala I, La Plata, Buenos Aires; 22/03/2023; Rubinzal Online; RC J 1121/23
[4] Corte IDH https://www.corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=235&lang=es
[5] https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_494_esp.pdf
[6] https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_505_esp.pdf