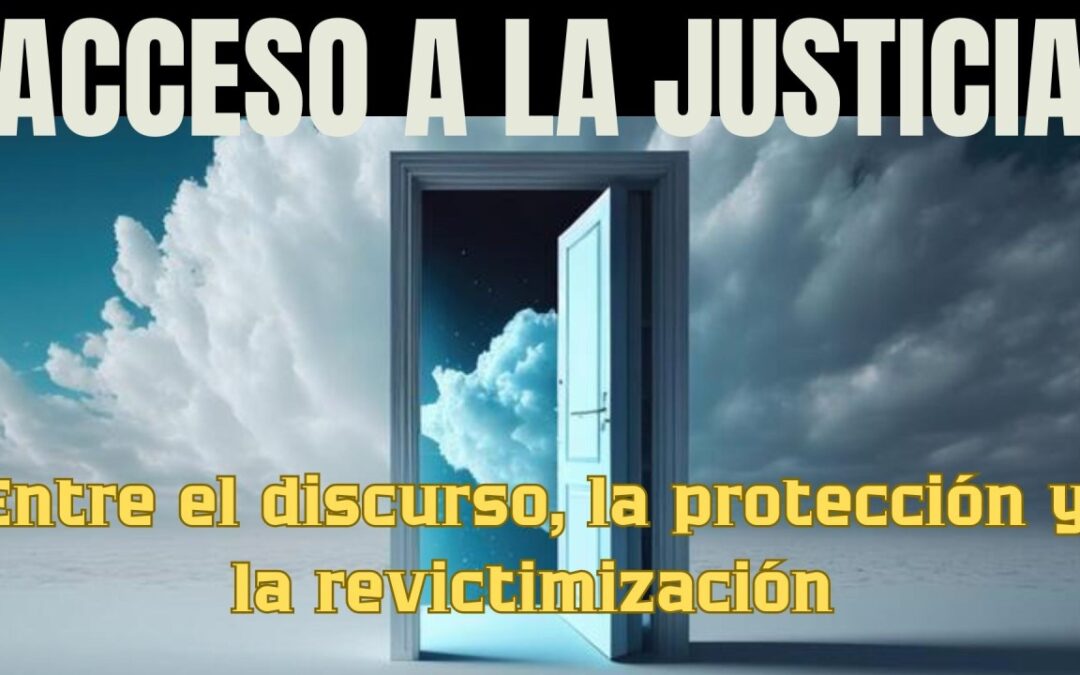La justicia no puede ser un laberinto donde las personas que buscan protección terminan encontrando nuevos obstáculos. Cuando el acceso a los tribunales se convierte en un camino de barreras invisibles, burocracia desgastante y prejuicios enquistados, el sistema judicial deja de ser un espacio de amparo para transformarse en un escenario de violencia institucional.
Para ciertos grupos en situación de vulnerabilidad—mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, entre otros—el acceso a la justicia no es solo un derecho, sino una necesidad urgente. Sin embargo, lejos de ser una vía de reparación, muchas veces se convierte en un proceso de desgaste emocional, psicológico y social, donde la revictimización toma diferentes formas.

El desafío del acceso real a la justicia
Cuando una persona decide denunciar una vulneración de derechos —ya sea violencia de género, abuso infantil, discriminación, explotación o cualquier otra forma de violencia— no solo enfrenta a la contraparte, sino también a un entramado judicial que, en muchas ocasiones, se muestra insensible a su realidad.
Las mujeres que denuncian violencia de género, por ejemplo, a menudo encuentran que su testimonio es puesto en duda, que se les exige aportar pruebas difíciles de conseguir, que deben atravesar múltiples audiencias y ser interrogadas repetidamente sobre hechos traumáticos. De igual forma, los niños y adolescentes que buscan protección pueden encontrarse con procedimientos que no contemplan su derecho a ser oídos de manera adecuada, enfrentando interrogatorios inadecuados o decisiones judiciales que no priorizan su bienestar.
El derecho de acceso a la justicia no se agota en la posibilidad formal de presentar una denuncia. Para ser efectivo, debe ir acompañado de garantías que eviten la revictimización y aseguren una intervención oportuna, empática y con un enfoque de derechos humanos.

Los rostros de la revictimización
La revictimización es un fenómeno silencioso pero devastador, que se manifiesta en distintos momentos del proceso judicial. Se presenta cuando:
- Se duda del relato de la víctima, exigiéndole pruebas desproporcionadas para acreditar los hechos.
- Se la convoca a innumerables audiencias, dilatando el proceso y sometiéndola a un desgaste innecesario.
- Se desconocen sus historias y condiciones personales, convirtiéndola en un número de expediente más.
- Se la obliga a repetir su testimonio una y otra vez, sin considerar el impacto emocional y psicológico que esto genera.
- Se minimiza la violencia sufrida, justificándola con la conducta previa de la víctima o sus elecciones personales.
- Las decisiones judiciales carecen de enfoque diferencial, ignorando los factores de género, edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia relevante.
Cuando el proceso judicial se convierte en un espacio de sufrimiento adicional, muchas víctimas terminan abandonándolo. Algunas desisten de su denuncia por miedo, cansancio o desconfianza en el sistema. Otras, aun obteniendo un fallo favorable, quedan con la sensación de que la justicia no las protegió ni las reconoció plenamente.

Un compromiso ineludible: hacia una justicia accesible
El acceso real a la justicia implica mucho más que la posibilidad de iniciar un proceso judicial. Requiere la construcción de un sistema que:
1️⃣ Escuche con comprensión (sí, muchas veces oímos sin escuchar, ni comprender, realmente somos sordos),
2️⃣ Actúe con celeridad y resguarde la dignidad de quienes acuden en busca de amparo.
Para ello, es necesario que:
- Se incorpore la perspectiva de derechos humanos en todas las etapas del proceso judicial. Esto incluye desde la capacitación de jueces, fiscales y operadores del sistema, hasta la adopción de protocolos específicos para el tratamiento de casos de violencia y vulneración de derechos.
- Se eliminen las barreras burocráticas y se agilicen los procedimientos. Los plazos dilatados y la excesiva formalidad no deben ser un obstáculo para garantizar una respuesta efectiva.
- Se garantice un trato respetuoso de derechos. La víctima no es un expediente. Es una persona con una historia, con temores y con derechos que deben ser protegidos desde la primera intervención hasta la resolución final.
- Se implementen mecanismos de protección efectivos. Medidas como la asistencia legal gratuita o pagas (pero que siempre se garantice la asistencia), el acompañamiento psicológico y la existencia de espacios adecuados para las declaraciones pueden marcar la diferencia entre una justicia accesible y un proceso traumático.
- Se priorice la reparación integral. No basta con una sentencia condenatoria. La justicia debe incluir medidas de reparación que permitan a la víctima reconstruir su vida con dignidad y seguridad.

En definitiva, no basta con abrir las puertas de los tribunales; es fundamental garantizar que, al cruzarlas, las personas encuentren lo que llaman “justicia”, y no una nueva forma de violencia institucional.